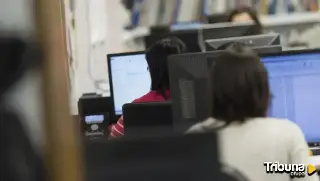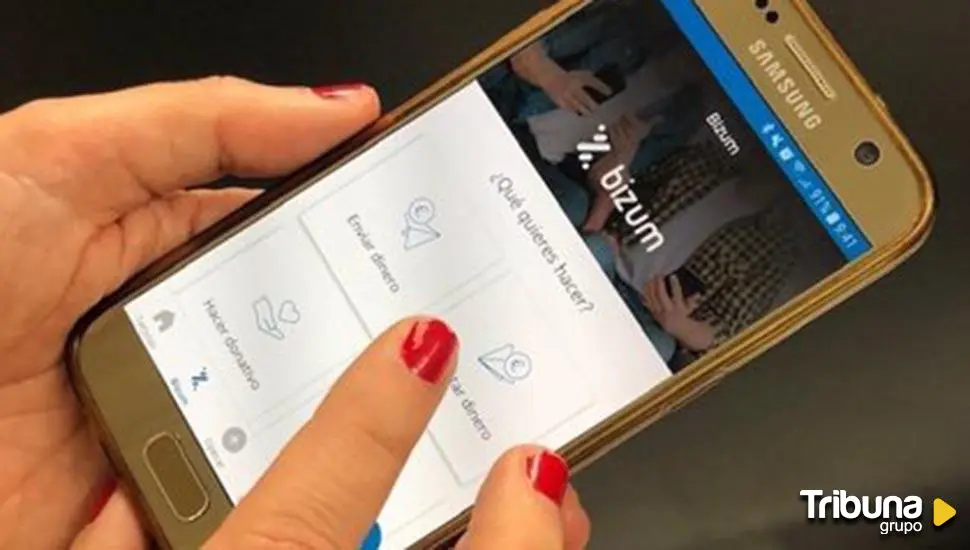La localidad de Calatayud, en la provincia de Zaragoza, acogerá las jornadas del 7 al 9 de abril
La dehesa boyal de Navaluenga


Es a partir del siglo XV cuando cada aldea del Concejo del Burgo pasa a disponer, como propio, de una dehesa boyal. En el caso de Navaluenga la dehesa es descrita por Abelardo Rivera en su Guía Geográfico-histórica de la Provincia de Ávila publicada en 1927 y dice: "El monte número 41, llamado Dehesa Boyal, es de superficie casi plana, produce abundantes pastos y monte de enebro, tomillo, jara y romero, con arbolado de fresno, roble, encina y algunos pinos negrales, es uno de los montes de la provincia más abundante en caza de conejo y perdiz. Existe también la Sociedad de Pastos de Navaluenga, que posee una finca, llamada Sobrante Dehesa Boyal, de 113 hectáreas de extensión, poblada de monte pinar, jara, romero y enebro, la constituyen todos los vecinos del pueblo desde el año 1904 y sus productos se destinan a mejoras generales del vecindario".
La figura de las dehesas boyales se remonta al reinado de Alfonso X quién hiciera concesiones de tierras a los habitantes de las aldeas de Ávila con el propósito de otorgar unos enclaves donde pudieran sembrar pan y mitigar el hambre de los bueyes. Jurídicamente figura como de Titularidad Real, estando exenta de Venta.
Con el paso del tiempo la figura de tales concesiones fue evolucionando, ampliando y adaptando el concepto primitivo. Ya no sólo se orienta a bueyes el aprovechamiento pastoril sino que se amplia, en general ,al ganado vacuno y caballar, incluyendo los puercos para matanzas domésticas.
La adhesión del caprino sería mucho más tardía, como anexo al aprovechamiento de las bardas, monte bajo y matorral. El porcino las montaneras de encinas y robles. El ganado ovino para los bordes de las vías de acceso y el pastoreo tras la siega de los trigos, cebadas y centenos.
Estas concesiones evolucionan a lo largo de la historia hasta convertirse en entidades que gozan de jurisprudencia propia, como sucede con las Comunidades de Regantes, siendo gobernadas por las llamadas Juntas de la Dehesa cuyo cometido es la gestión y administración de sus bienes y su patrimonio. Se amplia en muchos casos sus competencias de gestión del pastoreo y asume también la explotación forestal de leñas, el aprovechamiento de sotobosque de jara y estepa como combustible en los hornos de pan e incluso es necesaria su aprobación y conformidad para la actividad cinegética.
El sistema más extendido de gestión de los pastos es un régimen de aprovechamiento comunal regido históricamente por la Comunidad de Ávila y su Tierra (posteriormente conocido como Asocio de Ávila).
Ante la sobreexplotación de los pastos por el auge de la ganadería y el aumento de la demografía, desde el siglo XV, fue necesario un plan de regulación que fijó los plazos y épocas hábiles para el pastoreo y un plazo de veda y guarda que garantizara la sostenibilidad del propósito inicial con que las dehesas boyales fueron concebidas.
El Catastro del Marqués de la Ensenada de 1751, recoge que Navaluenga tiene una dehesa boyal, marcando como límite el Ayorro de la Encinilla. Se menciona la siembra de setenta fanegas de centeno, y se describe como fresnedal, encinar y monte bajo con pastos comunales del Concejo.
En el Diccionario de España y sus Posesiones de Ultramar publicado en 1887 bajo la dirección de Pablo Riera y Sans, tomo undécimo, dice "...comprendiendo en su jurisdicción algunos montes de propios y una dehesa de particulares".
Adentrándonos en la toponimia de la zona que comprende la Dehesa Boyal de Navaluenga destaca el paraje denominado 'Las Charcas' en el que pueden verse las canalizaciones, que se realizaron en el pasado, para drenar estas charcas y ampliar así la zona de pasto. Entre los numerosos lanchares y berrocales pueden apreciarse las marcas de cantería para la extracción de piedra, utilizada en las construcciones del municipio.
La dehesa, los canteros y el trabajo de la piedra
Los oficios de albañil y cantero fueron muy importantes para las construcciones tradicionales en Navaluenga. El trabajo de los canteros era conocido en el Medievo como 'montea' que trataba el modo que podían partirse, tallarse y aprovecharse las rocas extraídas de las canteras.
Dentro de los canteros estaban los rompedores y los picadores. Las herramientas básicas que utilizaban los rompedores eran la escoda, el cortante, el pico, las cuñas y la picassa muy parecida a un mazo. Por su parte, los picadores manejaban los martillos y mazos, el cincel para cortar, ranurar y debastar la piedra; la gradina, que era un cincel dentado para tallar; la bujarda, para labrar la piedra que se utilizaba para acabados rugosos o abujandados.
En las construcciones en piedra realizadas por los canteros en Navaluenga se observan mampuestos trabajados por una sola cara, sillarejos cuadrangulares y rectangulares y sillares muy bien trabajados utilizados en los vanos y esquinas de las casas. Algunas jambas y dinteles contienen una moldura decorativa.
La utilización de mampuestos careados, trabajados a una sola cara para formar los paramentos, trabados en seco o a hueso, o bien con macizado de ripio configuran la mampostería vernácula.
La sillería con sillarejo, principalmente rectangular, es utilizado para la construcción tanto de casas como en construcciones ganaderas. Los sillares de granito, muy bien labrados, se han empleado en la construcción de monumentos como el puente románico, y en las esquinas y vanos del Ayuntamiento, ermitas y en la Iglesia Parroquial. De igual modo, fueron utilizados en algunas casas señoriales o de una clase social más elevada.